
Convocatoria 13º Aniversario de Viví Libros – Segunda Parte
Trascribimos el resto de las participaciones a continuación. ¡Qué disfruten la lectura!
El visitante del mar
Sí, a veces me acontece.
Estoy paseando entre los límites de mi cuarto, pensando en los modos de vivir extra-muros, a pleno sol, o haciendo lo que la multitud hace, gozando el inerte silencio de las cosas y el inquieto mirar de lo posible.
De repente, se oyen suaves golpes en la puerta.
¿Quién puede ser?
Todo el cuarto recupera su vigilia, yo me interrogo sobre el posible visitante; suaves golpes, una mano desconocida busca mi presencia. No es un acreedor ni la policía, esos usan el estrépito.
Por mera precaución espío por el ojo de la cerradura; apenas veo el vuelo de una gaviota y el perfil de los requeríos en el fondo del corredor. De nuevo escucho tres golpes delicados; por un instante pienso que tal vez sea una antigua enamorada, que así anunciaba su presencia gentil, mas ella vive en otros mundos. Tal vez sea algún niño, a ellos les gusta hacer estas gracias.
Detrás de la puerta el visitante parece esperar. Yo también espero. ¿Y si fuese ella cuya seña combinada eran esos tres golpes? ¿Si también la nostalgia hubiese golpeado a su puerta y luego atravesado el gran océano y en ese instante estuviese en la semioscuridad, algo escondida apenas para darme la sorpresa? Volver después de doce años para recomponer un amor interrumpido, ¿no sería maravilloso?
Apenas oigo un movimiento de alas, como de gaviotas al final de la tarde intentando despedir al sol antes de hundirse en el horizonte marino.
Abro sin miedo:
Es el mar…
Ahí está con su sonrisa de olas y de puertos distantes.
Está esperando mi señal para cruzar la puerta.
No resisto, no trato de escapar, sus aguas atravesaron las calles íngrimas y buena parte de la ciudad para brindarme su grandeza oceánica.
¿Podría decir que se equivocó de domicilio, que soy un simple inquilino en propiedad ajena, que soy un marinero sin contratos de navegación?
Oh, mar, vamos a navegar…
Emilio Romero Ele, de Brasil
Tendría unos veintitantos años pero el psicoanálisis ya era mi pasión principal. Nunca había ido a consultar con alguna de esas señoras que leen cartas, ¡cómo iba a hacer semejante cosa, tan contraria al análisis!, me decía. Sin embargo, un día me aventuré a sacar una cita, avergonzada de mí misma, de admitir que podía creer en que alguien podría leerme el destino. El día llegó, un par de personas me antecedían así que hube de esperar un largo rato hasta que llegara mi turno, yo era la última. La señora que me recibió usaba un pañuelo a modo de turbante y me doblaba en edad. Muy seriamente, me preguntó por el año y el mes de mi nacimiento, luego por el día y la hora. Dije una hora aproximada, que luego verifiqué que era incorrecta. Para mi sorpresa, me dio las cartas y con lágrimas en los ojos me pidió que se las leyera yo a ella. ¿Qué? Pero no señora, cómo voy a hacer eso. La mujer insistía, suplicaba. Bebió de una botella y allí me percaté de que estaba algo pasada de copas. Yo sé que tú has venido porque mi hija te ha enviado, me dijo al borde las lágrimas, ella nació un día como hoy y murió el mismo día que tú naciste, a la misma hora, sé que eres su mensajera, me leerás las cartas. Me conmoví pero, sobre todo, me sentí atrapada, ella hablaba desde una certeza sin fisuras y no iba a ceder. Yo había aprendido a usar las cartas en los recreos del colegio, ayudada con una revista que había comprado expresamente para jugar a leerlas, y recordaba vagamente cómo se disponían, aunque había olvidado todo lo demás. De manera que jugando con las figuras inventé una historia lo mejor que pude, pero no soy capaz de recordar lo que dije. Al final, me acompañó hasta la verja de su casa y allí, en la vereda, se despidió de mí con un fuerte abrazo y me dijo que yo tendría suerte. De eso no me sentía nada merecedora porque, desde mi punto de vista, yo la había estafado, tanto fue así que me ofrecí a pagarle “la sesión”, y ella aceptó, por supuesto.
Ni bien pude, le narré a una amiga, que era también mayor que yo y muy sabia, lo sucedido con la adivina ¡Nunca más volvería a uno de esos sitios!, me quejaba. Todavía recuerdo lo que mi amiga me respondió: “No es poca cosa el abrazo de una bruja, te traerá la suerte”. Y yo le creí.
Ella también decía que “una bruja” parecía acertada cuando de algún modo conseguía nombrar algo de tus deseos. Ahora me pregunto: ¿por qué le pagué a esa adivina?
Marita Hamann, de Lima, Perú
Termino de trabajar y me siento diez minutos a descansar. Pienso en ella como cada vez que el tiempo libre me lo permite. La espero entre sueños.
Me gusta pensar en ella.
Me gusta importarle.
Me gusta extrañarla, aunque a veces me duela.
Me gusta cuando habla de football, cuando se ríe, cuando llora, cuando se queja.
Me gusta que me escuche.
Me gusta cuando entra en mis sueños.
Trinnnnn Timbre! Llegó ella!
– Hola?
– Sí Doctor, soy yo.
– Pase.
Llegó mi paciente. ¡Qué mala suerte, qué maldición que me guste!
Miguel Salas, de Madrid, España.
Fatalidad
Estaba preocupada, no había con quien compartir su inquietud, el día había sido pesado. Antes de acostarse, rezó por sus seres queridos y se persignó por sí misma, deseándose suerte esta noche. Miró con desconfianza para un lado y para otro, las ventanas estaban cerradas y aseguradas; la puerta de igual manera, elevó un imperceptible suspiro, luego apagó la luz.
En la penumbra, trataba de aferrarse con la mirada a los detalles conocidos, pensaba que sería otra noche de pesadilla, le aterraba pensar en las horas que la separaban del día siguiente. No había conciliado el sueño, cuando sintió aquella estampida infernal, estaban lejos, pero los conocía de memoria, se quedó estática, como congelada, se acomodó de un lado, se cubrió con la sábana, sacó la mano derecha, la puso extendida al lado de su rostro, más parecía a una posición de ataque más que de defensa. Los latidos de su corazón se aceleraban, mientras contenía la respiración; esta sudando frío.
Aquel extraño lenguaje se hizo cada vez más claro y cercano; la habitación parecía una caja de resonancia, aquella euforia dantesca, primero trazó repetidos círculos en torno a ella, unas veces estaba sobre sus pies, otras a sus espaldas, otras, las más voraces en su delante; en la oscuridad, era imposible ver el más mínimo movimiento, por ello, continuaba en su posición felina. Finalmente, aquel ruido, aquel silbido se aisló, se hizo totalmente notorio, en estrepitosa caída se lanzó sobre ella, parecía un estruendo que se posaba en el oído izquierdo, con movimiento rápido y fulminante, bajó la mano sobre su hombro; todo había terminado, ahora podía dormir en paz, el zancudo (mosquito) había sido sacrificado.
René Aguilera Fierro, de Tarija, Bolivia
Iré a Santiago
Aquel primer viaje para visitar el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, no había estado exento de contratiempos. Era el tercer tren que se nos iba en igual cantidad de días por la avalancha de pasajeros que siempre abarrotaban esa ruta y otra cualquiera. Por lo tanto a la cuarta iba la vencida. Y así fue. Finalmente en un pasillo amontonado, por personas, cajas y animales, emprendí acompañado por tres amigos, mi primera experiencia hacia ese lugar sagrado para muchos cubanos. En la agenda de mis amigos y en la mía también, iba un objetivo prioritario y difícil de lograr, pero con una fe absoluta en que la Virgen nos ayudaría en nuestros clamores. Era un verano de la primera mitad de los noventa, que sacudía la isla con una crisis espantosa. Hacía un calor insoportable y olores de todo tipo y tras el prolongado pitazo que anunciaba la partida, lográbamos salir desde Camagüey, hacia un lugar que siempre emociona visitarlo.
De inmediato empezaban a asomar todo tipo de personajes que iban a protagonizar aquel largo viaje; pero una de las cosas que más me llamó la atención fue la puja por la compra de una Calabaza de las llamadas de Corneta, que tienen mucha masa, pocas semillas y exquisito sabor. Recuerdo que el dueño de la calabaza, abrazaba aquel preciado fruto de la naturaleza, como si fuera una hija muy querida.
La calabaza era enorme y su propietario la acercaba, para que algunos la tocaran con el nudillo de sus dedos y la calabaza resonaba con cada toque, como señal de que estaba amarillita, dura y pastosa, es decir tenia todos los ingredientes para ser bien cotizada. Eran los tiempos en que un salario promedio rondaba los 150 o 200 pesos mensuales. El dueño decía que no la vendía por nada del mundo, pero dejaba entrever que si había una oferta jugosa, podía ceder. Percibido el hecho, la primera propuesta vino de un gordo que transportaba un Cerdo que viajaba apaciblemente dentro de un saco gracias a un diazepán que le habían suministrado, según explicaba el dueño. Y el gordo empezó la puja ofreciendo 60 pesos, por la calabaza que fue subida inmediatamente por otros viajeros a 80, 100 y 120 pesos en un regateo que duro buen tiempo mientras el tren avanzaba.
Estaríamos en las cercanías del central Siboney, cuando una señora que se había mantenido todo el tiempo en silencio, hizo la más tentadora de las propuestas: Una botella llena de manteca de puerco y unos chicharroncitos que olían a delicia, por el preciado fruto de la naturaleza. Fue algo fulminante, algo así como un jaque mate que llevo al propietario a acceder con la cabeza y dar por hecho el trueque. Ella le había ganado el pulso a las propuestas monetarias y lograba arrancarles la calabaza al más valiente de los pujadores que un intento desesperado subía su oferta hasta los 130 pesos por la susodicha vianda. Tenía un resplandor de triunfo en su rostro aquella mujer que era incomparable, porque ahora la podía tener entre sus brazos y ella disfrutaba los elogios hacia la calabaza y se la ofrecía a otros viajeros para que le cogieran el peso. Y la señora explicaba como la iba a cocinar echándole manteca de puerco calientica con ajos machucados y unas cebollitas laqueadas, mientras el gordo que más pujó no quería oír aquello y lleno de frustración se habría paso entre la multitud, porque él al igual que nosotros tragábamos en seco. Era el valor de las cosas en determinadas circunstancias el que se imponía, porque en ese momento, tener una cucharada de grasa de cerdo para echarle a una comida, era un privilegio.
Otras muchas anécdotas y personajes colmaban aquel tren de pasajeros que después de casi 8 horas de viaje, anunciaba nuestra llegada a Santiago de Cuba, que nos recibía con un gran apagón, que era otro de los protagonistas de esa época, pero que gracias a la luminosidad de ese Caribe nuestro, me permitía divisar que había llegado a una gran ciudad, bella e irrepetible que dormía en penumbras, pero que dejaba entrever su encanto, bajo una luna llena y llovizna recién caída que la envolvía en un clímax único.
En las afueras de la Terminal, se amontonaban choferes de alquiler que veían en ese tren una oportunidad de sacar ganancia en río revuelto, pues sabían que a esa hora, era impensable encontrar algún transporte público con un precio honesto. Salir de allí significaba pagar una suma cuantiosa y mi amigo Rolando que era el más solvente y cabeza de la familia Montejo con la cual viajaba, pudo alquilar un auto hasta el Santuario de la Virgen del Cobre, que estará como a unos 20 o 25 kilómetros de Santiago de Cuba, el chofer nos dijo que en aras de ganar tiempo nos llevaría por el Camino más cercano, pero también más tortuoso, según pude comprobar después; y así dando tumbos prácticamente a ciegas en aquel Chevrolet del 52, con motor de petróleo Ruso y cuyos faroles apenas iluminaban el complicado camino, me llevaba a pensar que en cualquier momento terminaríamos incrustados contra una casa u otro auto. Avanzábamos a una velocidad espantosa mientras nos mirábamos aterrados por aquel rally en el que nos habíamos metido, pues ese chofer al igual que otros debía regresar cuanto antes a la terminal, para seguir su faena. Y así como montados en una montaña rusa, llegamos a tan sagrado lugar.
Una vez allí y gracias a la bondad de los religiosos que cuidaban del lugar, pudimos alojarnos en el Hostal del Santuario, dormir un rato y poder descubrir uno de los amaneceres más bellos que puedan ser apreciados, porque gracias a Dios y en medio de tantas situaciones difíciles, la naturaleza nos regalaba el canto de sus aves, el verdor de las montañas orientales que puedes apreciar desde sus esplendorosos patios que circundan el lugar con una vista privilegiada desde la cima de una loma, y mirar también un pueblo pintoresco y lleno de flores por todas partes, aunque no exento de otros colores. El Santuario del Cobre es un sitio donde percibes una paz interior muy grande, es como un oasis, a la realidad que se vive más allá de sus muros.
Caminamos a la Iglesia, asistimos a misa, subimos al salón de la segunda planta donde se encuentra una imagen de la virgen y allí en el más absoluto silencio pedimos aquel deseo lleno de tantos sentimientos encontrados. Era la solución que veíamos a una vida que se te iba como el agua entre las manos. Ese día rezamos con mucha fe.
Regresamos y con más calma pude contemplar la bella ciudad de Santiago de Cuba, con sus calles y parques, su arquitectura y su gente tan musical y expresiva; y tomar su preciosa Alameda en busca del El Morro situado en la entrada de la bahía y que desde uno de sus balcones te permite contemplar el alto Oriente Cubano con todos sus coloridos y el Mar Caribe a tus pies. Santiago es una Ciudad única. Eso pensaba mientras regresaba a mi ciudad natal.
Años después volví, pero esta vez desde otro lugar más allá de nuestras fronteras, y por supuesto, también al poblado del Cobre para darle las gracias a la Virgen, recorrer de nuevo cada palmo de ese hermoso lugar, respirar hondo y agradecerle una vez más a nuestra patrona por habernos concedido aquellas visas para un sueño; y prometerle regresar una y otra vez porque ya tenemos un pacto y otra promesa por cumplir, que posiblemente sea la de muchos también.
David M Rodriguez Serrano, de Miami FL., U.S.A
Bendito Rayo que Estas en los Cielos
El día anterior, yo había quedado con mi amiga María, en irnos hasta unas fincas agrícolas, en busca de poder cambiar o vender algunos artículos que tanto en el campo como en la ciudad, eran muy deficitarios , transcurría el año 1993 en medio de una inmensa crisis de todo tipo y al cual le habían dado en llamar “ periodo especial”. Pero la madrugada había sido lluviosa y yo me resistía a ir, mientras mi amiga María, me dibujaba en mímicas los enormes quesos, galones de leches y cuanto cultivo existiera por esos lugares y que nosotros podríamos traer, y yo no quería ir, mientras María me repetía que a ella las corazonadas nunca le fallaban y que ese viaje prometía cosas muy buenas…
Logrado su propósito partimos con unos naylons tapándonos la cabeza en busca de la salida de Camagüey hacia uno de aquellos puntos de embarques, conocidos como los amarillos, y surgido a raíz del colapso del transporte que anteriormente hacia esos recorridos mediante ómnibus. “Afortunadamente” encontramos un camión sin techo en el cual yo trataba de proteger a toda costa, un par de zapaticos de jovencitas y una plancha eléctrica que mi madre me había dado para el trueque, y por otro lado luchaba porque aquel viento que se multiplicaba debido a la velocidad del camión, no me arrancara un vapuleante Naylon que apenas me protegía a medias.
Como si aquello no fuera nada, María conversaba en el trayecto con los que parecían ser moradores de la zona a la cual nos dirigíamos, sus diálogos giraban a algo que durante muchos años ha estado presente y es ya casi un reflejo condicionado de muchos cubanos de la isla “La Comida”. Por ello María no paraba en su búsqueda de información y sus diálogos exploratorios eran. “Ya debe de haber mucho queso y leche en Guáimaro porque hace días que está lloviendo, «¡ay vendita seas primavera… Y los plátanos deben de estar para cortar…”. Así sus interlocutores le hablaban de precios y cantidades, y ella quería cada vez más por unas botellas de Ron que llevaba , unas ropas de uso, y unos zapatos artesanales hechos de suela de recamaras de camión y mezclilla, a los cuales le llamaban “chupamiao”.
Después de aquella lucha contra el viento y la lluvia durante casi dos horas de viaje, nos bajamos en un lugar en medio de un monte que tenía un terraplén que lo atravesaba y que nos esperaba lleno de lodo y agua, pero María no desfallecía y me animaba confiada en su corazonada de que algo bueno, nos esperaba… Mientras me repetía de que yo no fuera a dar baratas mis cosas que esos guajiros tienen dinero y comida por cantidad. Ella los conocía desde hacía mucho tiempo y creo que eran hasta parientes.
Cuando llegamos al lugar nos recibieron con la alegría habitual conque los campesinos cubanos reciben a cualquier visitante en sus casas, pero yo a pesar de ello notaba cierto recelo o interés de que nosotros nos mantuviéramos en el portal, hasta nos sacaron unas sillas a pesar de que la fina llovizna continuaba cayendo y en sus ráfagas de viento lograban alcanzar el portal donde nos encontrábamos, por eso María aprovecho que la parienta de ella que nos recibió, fuera en busca de un vaso de agua para calmar una supuesta sed que María decía tener , para decirme…” Aquí hay gato encerrao, pero eso lo descubro yo en diez minutos con esto, aunque se la tenga que regalar” mientras me mostraba una de aquellas botellas de Ron que pretendía brindársela al dueño de la casa.
Y la estrategia de María resulto a las mil maravillas. Como a la media hora de conversaciones y brindis, el hombre fue entrando en confianza mientras saboreaba una y otra vez aquel Ron que a mí me sabía a petróleo y fingía tomar. Hasta que transcurrido ese tiempo de brindis con música ranchera mexicana, que reproducía una radiograbadora soviética y recuerdos de cuando ellos eran muchachos, el hombre dijo la frase mágica que María y yo esperábamos…” Familia aquí estamos en confianza y espero no me defrauden…” (Y a María los ojos se le querían salir, mientras el buen hombre esperaba de nosotros una respuesta de fidelidad ante la confesión que nos iba a revelar) “… quiero decirles que aquí dentro, en la cocina…hay, un toro muerto!
El problema era que las leyes cubanas son muy drásticas con la matanza del ganado, aunque sea tuyo, y aunque el señor de la casa era incapaz de matar Res alguna por tal de no buscarse problemas con las autoridades, y aquel animal que me mostraron sobre una enorme mesa, yacía descuartizado, lo cierto era que había muerto debido a una descarga eléctrica que esa mañana había caído sobre el árbol, bajo el cual el animal se protegía y lo había matado por carambola, y la orden era que cuando un animal por causas como esas o de enfermedad moría , había que quemarlo, pero primero tenían que tener una orden de incineración emitida por un veterinario que daba fe de tal muerte y con testigo de que la Res efectivamente iba a ser calcinada sin que le faltara un pelo, pero la necesidad de alimentación del veterinario y de los testigos, hacían que aquella supuesta quema terminara en una repartición de sus carnes.
Mientras llegaban el veterinario y los testigos de la quema, ya María iba adelantando con un caldero lleno de bisteces sobre un fogón. Confieso que nunca antes había visto tanta carne junta ni la había comido por tanta cantidad. María por su parte parecía quererse comer el toro entre ella y yo, mientras me repetía…” Mira prueba estos que son Riñonadas, y estos que son filete, y estos otros…”.
Cuando ya la tarde anunciaba su retirada, y nos aprestábamos a regresar a casa con aquellos maletines y otras jabas llenas de carne, además de las cosas que llevábamos para cambiar y que nunca lo hicimos, y yo la apuraba por el regreso , pude observar que María, que todo aquello que se llevaba le parecía poco, se metía unos grandes bisteces envueltos en un viejo periódico Granma, en cada Teta, mientras los Guajiros seguían su parranda y nosotros nos alejábamos rápidamente mientras yo miraba el cielo y le daba las gracias.
David M Rodriguez Serrano, de Miami FL., U.S.A
Cuentos del Camino
Ese día como otros tantos, hacia un esfuerzo desesperado por llegar lo antes posible a Camagüey, pero la caída de la tarde me sorprendió bien lejos de mi casa, y dependiendo como siempre de lo que apareciera en el camino para poder transportarme. Una angustia empezó a recorrerme en la medida que la noche comenzaba a cundir el lugar. Me había quedado varado en un pequeño pueblo llamado Chaparra, en la costa norte del Oriente cubano. Estaba como a 8 horas de mi destino final, teniendo en cuenta lo irregular que es viajar por cuenta propia en Cuba.
Entonces decidí quedarme en la estación de ómnibus del pueblo, situada a un costado de una carretera que comunica a este con otros. Yo sabía que por aquella carretera al caer la noche podías prácticamente acostarte sobre ella y dormir, pues el transporte que de día era casi inexistente, de noche era algo así como un oasis en el desierto, era una de las etapas más difíciles, de la larga lista de esos momentos que se han vivido en la isla, casi de forma endémica. Entonces me resigne a esperar por una Guagua o Autobús, que saldría al otro día a las cinco de la madrugada con destino a la ciudad de Las Tunas, para de allí seguir rumbo a Camagüey.
Dormía sobre uno de aquellos rígidos y estrechos asientos de plywood, cuando a eso de las 3 de la Mañana, siento una voz parecida a un megáfono de circo, que gritaba a todo pulmón: “De pieee que se va a vender el desayunooo”. Aquello parecía algo fuera de todo sentido común, pero lo hacían para evitar grandes aglomeraciones debido a los escasos productos que para ofertar tenía la cafetería de la terminal, y de esa forma cumplían con ofertar algo, para que después nadie dijera, de que allí no se vendía nada.
Guiado por el impulso de los que se apuraban en alcanzar el mostrador, yo también apure mis pasos hacia ese lugar, donde una señora regordeta, aclaraba que nadie podía repetir. Se refería a que solo se venderían dos pequeñas bolas de pan por persona y un vaso de una infusión caliente echa con alguna planta medicinal. Aquella cola comenzó a avanzar en la medida que la dependienta, despachaba y cobraba. En ese momento es que me percato que aquellas bolas de pan divididas a la mitad, eran sumergidas por cada una de sus caras en una olla con agua de azúcar prieta que después ella volvía a colocar en su forma original, mientras el almíbar que el pan no era capaz de absorber rodaba por sus dedos y unas uñas descuidadas que delataban su falta de higiene.
Ante tal panorama, creí que una luz me había iluminado para evitar aquella agua de azúcar prieta que le era impregnada al pan, y cuando llego frente a ella, le digo la frase que me iba a salvar de aquello:
Pensé botarlos, pero también pensé, en que no sabía la hora en que yo iba a llegar a mi destino y encomendándome a la divina providencia de que aquello, no fuera a provocarme males estomacales comencé a tragar sin más remedios. Mientras me alejaba escuchaba decir a la dependienta:
David M Rodriguez Serrano, de Miami FL., U.S.A
Mi Encuentro con Celia Cruz
No les voy a hablar de un sueño que tuve con ella, o de una anécdota fruto de mi imaginación, les voy a contar aunque parezca difícil de creerlo sobre mi encuentro con Celia Cruz, días después de su muerte en un rinconcito bien querido por muchos cubanos. Si, para sorpresa mía pude encontrarme con Celia en el Santuario Nacional de la Virgen del Cobre, cuando una banderita cubana que se encontraba sobre una de las mesas donde los peregrinos suelen dejar aquello que prometieron a la Virgen, destacaba por sobre muchas otras cosas.
Al acercarme para verla con detenimiento pude ver un mechón de pelo bien negro sobre la banderita y un papel escrito a mano, donde explicaba que esa banderita había acompañado el cortejo fúnebre de Celia Cruz, y que el mechón le había sido cortado expresamente para ser llevado hasta allí, por su hermana Gladys. Aquello me sacudió por completo. Había tenido el privilegio de estar tan cerca de ella, de poder tomar aquel pelo, besarlo y pedirle a la virgen que la tuviera en un lugar privilegiado, pues había regresado aunque fuera de esa manera, ya que de otra forma no pudo ser.
Mirando su pelo y la banderita, pensaba como las paranoias políticas pueden causarle tanto dolor a una persona y en este caso también a su público, que nunca más pudo volver a verla en su isla querida. En estos días que se cumplen 11 años de su muerte, y cuando ni sus restos han podido regresar a la Isla porque se lo impidieron y se lo impiden comandantes y generales, su música sigue por todas partes pues como dice ella misma en una estrofa de sus tantas canciones: <… viviré, allí estaré mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti yo viviré, yo viviré…>.
Es lo grande del arte que puede traspasar cualquier barrera y Celia lo hizo ya, hace mucho tiempo. Los que te queremos, que somos muchos te damos las gracias.
David M Rodriguez Serrano, de Miami FL., U.S.A
El vampiro de Buenos Aires
Sus añejas mentas las halló el antropólogo Marcelo Pisarro, hace unos años, en un acta judicial boliviana de 1807, y tenía un curioso sobrenombre: Jucucha. Se alimentaba mayormente de animales; solamente de modo ocasional asesinaba para ello a niños, ancianos y bebés. Finalmente lo ajusticiaron a comienzos del siglo XIX, no sin grandes trabajos que parecen confirmar su extraña condición. El testimonio de un ladrón de poca monta, Valerio Cabero, señala en el documento que Jucucha -mulato y natural de Río de Janeiro- fue ajusticiado en la ciudad de Santa María de los Buenos Ayres, descuartizado y hecho explotar usando pólvora en 1804, por explícitos cargos de vampirismo y ofensa a Dios. Su horrenda historia también fue incluida en el “Compendio de tradiciones pampeanas”, del folklorista Juan B. Portela, publicado en 1909. Antes de descartar de plano la existencia de un vampiro en la capital del virreinato rioplatense, reflexionemos sobre un detalle crucial: la pólvora era de uso exclusivo de las tropas del rey, por razones de seguridad y además, porque entonces era carísima. ¿Qué sentido tenía desperdiciarla en hacer volar por los aires un cuerpo ya muerto, si no era otro que asegurarse fehacientemente de que no volviera a este mundo? El marqués de Sobremonte debe de haber tenido sus buenas razones, máxime cuando el drástico método estaba reservado, en el Viejo Mundo donde el virrey nació, exclusivamente para licántropos y vampiros…
Luis Benítez, de Buenos Aires, Argentina
SEÑALES
He repasado mi peinado.
El nudo de la corbata.
Cuidé mi aliento y la raya del pantalón.
Marcho a la última entrevista por un empleo que podría significar por primera vez en meses, una ocupación sólida.
Estoy ansioso esperando desde el andén. Llega, subo, marcha rápido, ya casi…
Marcha rápido, falta una estación.
Acecho la puerta.
Veo pasar imágenes conocidas; decoradas, que pretenden incentivar el consumo.
Alguien dispuso que el tren no pare donde debo bajar.
Manoteo la puerta que no se abre. Utilizo el zapato para hacer palanca en la parte baja. Pierdo un mocasín. Me lanzo.
El pie que aún conserva su zapato toca tierra y el cuerpo entero se eleva en un rebote que anuncia el siguiente derrape.
Comprendo que ninguna alianza, sea de la fortuna o de las leyes del vuelo, me sostendrá en la vertical en los próximos segundos.
Al fondo cada vez más cerca una escalera de cemento y a sus costados algunas columnas de hierro. Me ovillo y trato de rodar.
……
La señal no puede ser más clara.
Ese empleo no es para mí.
Horacio Cerrato, Buenos Aires, Argentina
¡La suerte está echada!
La miro mientras gira y gira en el aire. Cae estrepitosamente y rueda hasta que dando vueltas en si misma detiene su marcha. Por un segundo el mundo se paraliza y no puedo controlarlo. El maldito o bendito destino está signado a ese impredecible y vulgar mecanismo de azar ¿Cómo pude dejar librada mi vida a este juego? ¿Cómo pude arriesgarlo todo en el devenir de una simple moneda?
Roberto Cordero, de Montevideo, Uruguay
Cumpleaños en 13
La bala le atravesó el cráneo. Le había llevado al riachuelo con la excusa de celebrar en ese lugar, en la intimidad, su cumpleaños. “Para recordar viejos tiempos” le dijo y él aceptó sin reservas y hasta con cierto agradecimiento en la mirada. Hacía algunos meses que Adela se rompía la cabeza para dar un sentido especial a sus cincuenta años. La visión del número la espantaba de la misma forma que la flacidez de los muslos. Desde la infancia, cada trece de abril, un diez: bebita perfecta, niña ejemplar, adolescente sin problemas, estudiante sobresaliente, esposa y madre modélica. También, cuando se puso, amante diez: lujuriosa y tierna a la vez, como en un bolero. Hasta el día en que su reciente ex le habló de su próxima boda con la mujer de treinta años con la que había empezado a salir y con la que iba a tener un hijo. Ese cumpleaños, que cayó en viernes, Adela fue protagonista y testigo de su primer trece de abril fuera de la ley y del primer crimen del pueblo en los últimos diez años. Crimen en el que el flamante y apuesto secretario judicial no podría abrir diligencia. Su sangre nadaba mecida por el agua.
Pury Estalayo, de Madrid, España
TAL PARA CUAL
—Marta, tu marido acaba de escupirle a la niña en la cabeza —informé a mi hermana a espaldas de Yorbos.
— ¡Qué exagerada eres! —A ella aquella aberración le parecía cómica—. No escupe de verdad, solo hace el amago.
—Ni hablar—insistí, insatisfecha—, yo lo he visto con mis propios ojos. Le ha dicho ftussu, o algo así, y a la niña le han caído, por lo menos, dos gotas de saliva en el pelo.
A pesar de que el asunto era tremendamente grave, ella seguía sonriendo.
—No te preocupes —intentó tranquilizarme en voz baja—. Lo hace porque Carlota es muy guapa, para no echarle mal de ojo. Es su cultura.
Miré a Yorbos con extrañeza, que estaba sentado en la terraza con un cigarro en la mano y un frapé en la otra, y daba voces a los niños en tono jocoso y festivo, a la vez que hacía aspavientos con las manos ocupadas. Yo no tenía ni idea de que la cultura griega tuviera costumbres tan rudas. Solo había tratado con mi cuñado un par de veces en España, y tengo que admitir que siempre me había parecido de lo más educado. Pero aquel amago de escupitajo me había dejado petrificada.
—Pues sí que son supersticiosos aquí, ¿no?
— ¡Ni te imaginas! Yo porque ya me he acostumbrado, que si no… Con decirte que cuando nació Costas, le llenaron la cuna de imperdibles con ojos. Menudo horror. Y encima no pude sacarlo de casa hasta que pasaron 40 días porque tenía que venir el cura a bendecirle, a él y a la casa. Ni colgar su ropita en el balcón me dejaban, por si venía un espíritu o qué se yo. Un show. Pero vamos, lo que te digo, que una se acostumbra a todo…
—Sí, hombre. Yo no me acostumbraría nunca a estas cosas. Quita, quita, a mí con tantas supersticiones. Qué agobio, por Dios…
Mi hermana me mandó callar con la mano a la vez que giraba la cabeza y se tapaba la boca. Estaba a punto de estornudar.
— ¡Jesús! —le dije cuando hubo soltado dos estornudos de esos que te vacían el alma.
Ella me miró y sonrió una vez más.
—Tienes razón —admitió—. Tú nunca podrías.
Y siguió haciendo sus cosas.
Raquel Huete Iglesias, de Barcelona, España
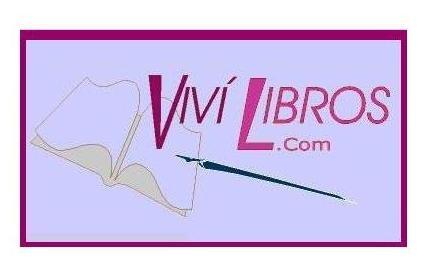
 D5 Creation
D5 Creation